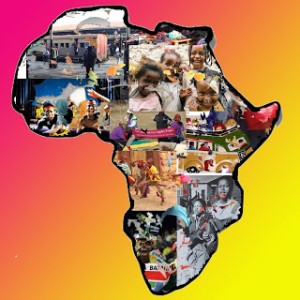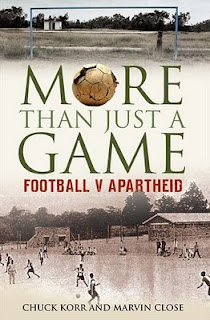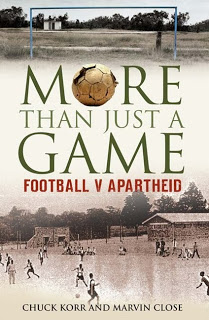Dentro de unos días el mundo entero celebrará los 20 años de la liberación de Nelson Mandela. El día en el que, tras 27 años de prisión ininterrumpida y muchos más escondiéndose en cada esquina por miedo a la policía, el líder del Congreso Nacional Africano volvió a salir a la calle como un hombre libre. 
Efectivamente, el 11 de febrero de 1990 fue un día clave para la historia sudafricana; un fecha que cambió el rumbo del país para hacer de él lo que es hoy en día.
La celebración de ese día es necesaria y se debería recordar cada año, sin duda. Pero hay quizás otro día igual de importante, del que probablemente se hable menos, y otro hombre, al que no pretendo ni mucho menos comparar con Mandela, pero que también fue decisivo para hacer de Sudáfrica una verdadera democracia.
Fue tal día como hoy, un 2 de febrero de 1990, la fecha elegida por el entonces presidente de Sudáfrica y líder por tanto del Apartheid, Frederick W. de Klerk para anunciar, en un discurso en el Parlamento, la liberación de Nelson Mandela –que para la mayor parte de los blancos era ni más ni menos que un peligroso terrorista, pues eso era lo que durante dos décadas les habían contado– y el inicio del desmantelamiento del Apartheid.
Aquel día, De Klerk levantó la prohibición que pesaba sobre los partídos políticos, anunció la liberación de la mayor parte de los prisioneros políticos, hizo un llamamiento para la creación de una nueva Constitución y dio a entender que el futuro de Sudáfrica era la creación de un estado democrático que seguiría el modelo de “una persona, un voto”.

Todo esto hoy parece lo más natural del mundo pero en aquel momento supuso un profundo shock emocional para los más acérrimos partidarios del Apartheid. Parlamentarios sentados en sus sillones de cuero y simples ciudadanos que vieron y escucharon el discurso por la televisión o la radio dieron un brinco de sus asientos, blasfemaron contra su presidente –otrora uno de los más firmes defensores del sistema- y, sobre todo, sintieron miedo.
Miedo por un futuro que sabían que no podían controlar. Miedo por las previsibles represalias que la población negra –un 89% del total del país-, esclavizada hasta entonces, tomaría contra ellos. Miedo porque sabían que, en una democracia en la que cada persona tuviera un voto, pasarían décadas hasta que lograra un gobierno ‘de los suyos’.
Y ante este miedo es donde surgió como salvador la figura de Mandela. Un hombre que fue capaz de darse cuenta de que, incluso antes que solucionar los miles de problemas que asediaban a sus sus compañeros, amigos y familiares, a todos los negros de Sudáfrica, tenía que calmar el miedo de los blancos y apaciguar el ánimo revanchista de los negros. Porque sólo así evitaría una guerra civil.
Pero antes de que Mandela saliera a la calle, ganara las elecciones, estableciera una democracia y se ganara el apoyo de los blancos con acciones como la visita a la viuda de Hendrik Verwoerd, el arquitecto del apartheid, y la ya famosa final del Mundial de Rugby, fue de Klerk el que tuvo que luchar contra los ‘suyos’, apaciguar los ánimos, explicar su postura y defender esta solución como la única posible para, también, evitar la guerra civil.
No está claro si De Klerk tomó esta decisión, que era la única que podía salvar a Sudáfrica -inmersa en una gravísima crisis económica, sin ningún apoyo internacional y con una población negra dispuesta a hacer el país ingobernable- por altura de miras, por pasar a la historia como un gran estadista, porque de verdad confiaba en la reconciliación y la igualdad o simplemente porque era lo único que podía hacer (probablemente fue por esto último), pero el caso es que se atrevió a hacerlo.
Y por todo eso, hoy es un día importante. Porque tal día como hoy, hace dos décadas, comenzó de manera oficial -en realidad ya había empezado mucho antes- el proceso de transición que hizo que Sudáfrica pasara de un sistema racista y opresivo a una democracia. Con sus fallos y problemas, por supuesto, pero una democracia que sigue evolucionando y ha permitido una vida mejor para muchos (no todos) de sus ciudadanos.
PD: Aquí se puede ver cómo se celebró este día por las cales de Johannesburgo, según lo contó la BBC el 2 de febrero de 1990. (No soy capaz de pegar el vídeo)