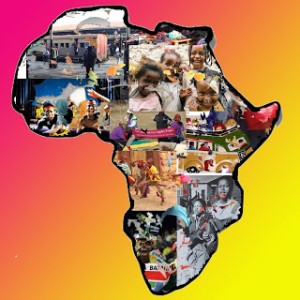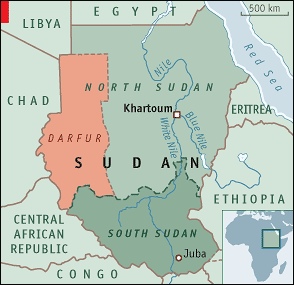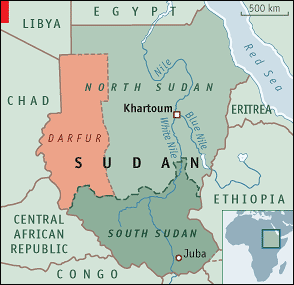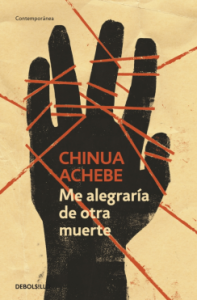Sudan ocupa cada año los primeros puestos de la lista de Estados Fallidos, sufre una histórica debilidad gubernamental, ha vivido decenas de golpes de Estado y nadie tiene muy claro hasta dónde llega el control del Ejecutivo. Grosso modo, podríamos resumir la historia de Sudán diciendo que casi siempre ha habido enfrentamientos entre el norte y el sur; que la población del sur –y los negros del norte- han sido considerados ciudadanos de segunda clase, cuando no esclavizados, por los ciudadanos árabes del norte; que existe un conflicto religioso (el norte es musulmán y el sur cristiano y/o animista); que el sur es rico en petróleo y tiene mejores condiciones climáticas; que existieron fuertes presiones internacionales para mantener la paz; que el país vive otro conflicto interno de grandes dimensiones, el de Darfour, y que, de ganar el sí en el referéndum, probablemente haya problemas.
Un poco de Historia
Según cuentan Jesús Díez Alcalde y Félix Vacas Fernández en su libro ‘Los conflictos de Sudán’, (2008), fue hacia el año 600 cuando los pueblos árabes comenzaron su expansión hacia el sur, desde Egipto, hasta que se encontraron con tribus animistas y algunos reinos cristianos procedentes de Etiopía. Durante siglos convivieron más o menos en paz, floreciendo el comercio y el multiculturalismo; pero a partir del siglo XV comenzó el intento de arabización e islamización del país, convirtiéndose los africanos en fuente de esclavos de los árabes y fraguándose enormes diferencias entre el norte y el sur.
El dominio sobre el territorio que hoy ocupa Sudán lo tuvo primero Egipto y después, a partir de 1899, Gran Bretaña, hasta que por fin el país logró la independencia en 1956. Pero la autonomía supuso un poder central árabe impuesto, ante lo que las poblaciones del sur decidieron tomar las armas. Comenzó así una primera guerra civil que duró casi 30 años.
El primer acuerdo de paz se conseguiría en 1972, pero no duró más que una ilusoria década y en 1983 volvieron los enfrentamientos, ahora de la mano del Movimiento Popular de Liberación, de Jojh Garag, cuyas reivindicaciones se hicieron más fuertes tras la llegada de Al Bashir al Gobierno central y la instauración del régimen islámico.
En los 90 la Comunidad Internacional presionaba para terminar con el conflicto y el régimen islamista se iba quedando aislado. Tras el 11-S, el presidente Al Bashir decidió abrirse al exterior y dio paso al comienzo de las negociaciones, que terminarían con un Acuerdo de Paz en 2005, en el cual se establecía el referéndum del próximo mes de enero. Dos años antes había surgido el conflicto de Darfur, -febrero de 2003-, que muy pronto se iba a convertir en una grave crisis humanitaria y que desde entonces se mantiene de manera intermitente y en paralelo al enfrentamiento norte-sur.