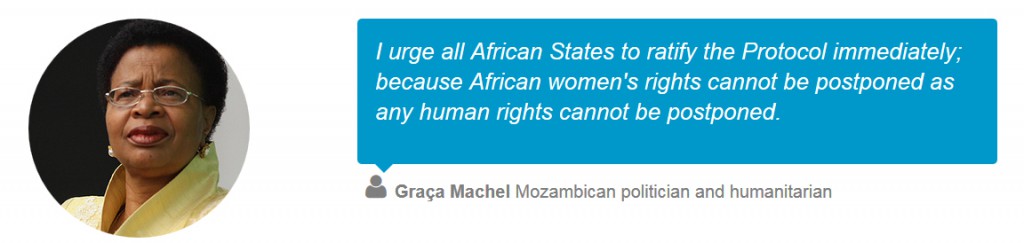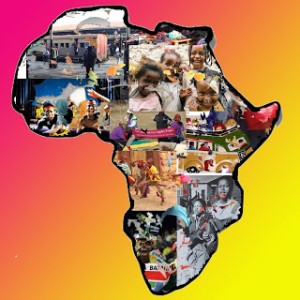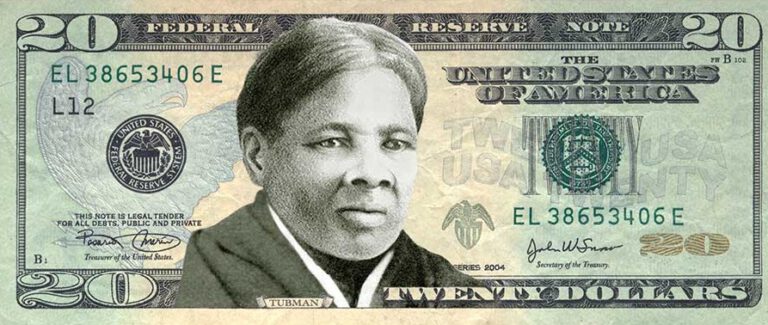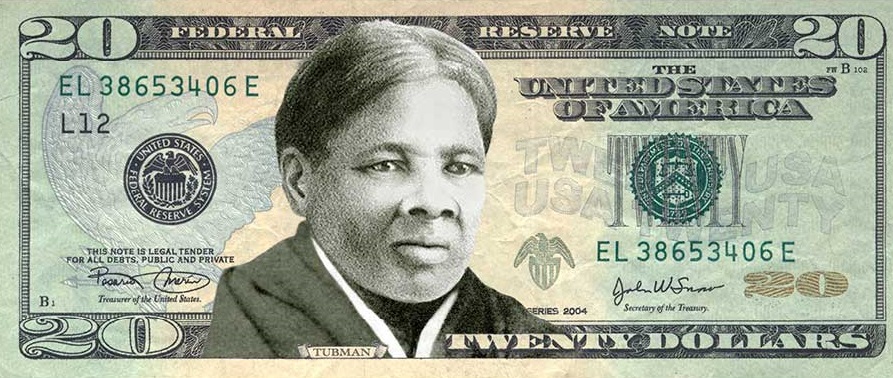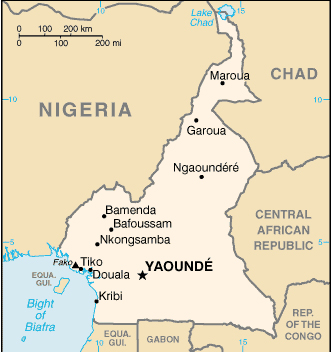¿Has oído hablar de las niñas soldado? ¿Sabes cómo es su vida en las guerrillas de las que tienen que formar parte? ¿Te imaginas el proceso de reintegración en la sociedad de estas mujeres, repudiadas en ocasiones hasta por sus propias familias y vecinos? Es una de las peores violaciones de derechos humanos pero, como buena parte de las que afectan sólo a las mujeres, son a menudo violaciones invisibles, o al menos lo han sido hasta hace muy poco.
18.05.2016.- El caso de las niñas soldado es sólo un ejemplo concreto de por qué debemos dedicar un espacio específico a las mujeres cuando hablamos de Derechos Humanos. Pero ejemplos habría muchos, tal y como explica la jurista e investigadora María Naredo Molero, que hace unas semanas participó en el curso sobre Derechos Humanos en África organizada por el GEA en la Corrala de la UAM, en Madrid.
Porque, ¿acaso es casualidad que existan prácticas como la Mutilación Genital Femenina, extendida por países tan diversos como Mali o Somalia y no haya nada parecido para los hombres? ¿Es normal que prácticamente ningún país africano reconozca el derecho a la herencia las mujeres que cultivan la tierra, o que existan y se perpetúen leyes claramente discriminatorias sobre el divorcio, el adulterio o la custodia de los hijos? La realidad es que los derechos humanos de las mujeres son mucho menos respetados que los de los hombres, a pesar de los diversos mecanismos internacionales establecidos para luchar contra esta discriminación.

En África, la situación es especialmente preocupante, aunque en algunos aspectos puramente formales –como el de la participación política, por ejemplo-, se hayan produdico grandes avances.
Protocolo de Maputo
El Protocolo de Maputo es el nombre por el que se conoce al anexo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) en el que se habla de los Derechos de las Mujeres. Este Protocolo, que data de 1995 (aunque no se firmó hasta 2003), es significativamente más reciente que la CEDAW – la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, aprobada por Naciones Unidas en 1979), por lo que en muchos aspectos va más allá que la propia Convención. Así, el Protocolo de Maputo garantiza no sólo derechos genéricos y específicos para las mujeres, (especialmente en lo relativo a igualdad social y política), sino también aspectos concretos referidos a derechos sexuales y reproductivos, derecho a la tierra, al agua…

Además, cabe destacar la existenca de un amplio capítulo dedicado a las prácticas daniñas, como la Mutilación Genital Femenina; y la incorporación de un enfoque interseccional: ya no habla de ‘la mujer’ como “un todo, único y uniformado”, sino que recoge la heterogeneidad de culturas y mujeres. Sin embargo, también hay que señalar que el propio texto deja entrever determinadas tensiones entre la salvaguarda de las señas de identidad, el colonialismo, el feminismo impuesto desde fuera, las tradiciones que son o pueden ser discriminatorias…
En líneas generales, el Protocolo de Maputo establece para las mujeres igualdad en los derechos civiles y políticos (participación y representación política, derecho a la igualdad en las relaciones familiares, derecho a uana vida libre de violencia…) pero también en torno a los llamados “derechos de tercera generación”: económicos, sociales y medioambientales (desde el acceso a la propiedad de la tierra hasta la igualdad en los asuntos de familia, como la custodia de los hijos o el proceso de divorcio. )
Sin embargo, la realidad se aleja mucho de lo que podemos leer en el anexo a la denominada Carta de Bangul, [en referencia a a la capital de Gambia, donde se adoptó]. Salvando las grandes diferencias entre países (y dejando a un lado aquellos en los que la legislación se inspira directamente en la Sharía, como Somalia), se puede decir que incluso en los países más avanzados -como Ruanda, que figura entre los diez estados con mayor igualdad formal del mundo-, la realidad dista mucho de ser tal.
Se ha avanzado mucho en lo político, sí, pero apenas nada en lo privado: buen ejemplo de ello es el ‘derecho de familia”, donde persisten normas claramente discriminatorias, como la necesidad de obtener permiso del padre para casarse, la permanencia de la poligamia o la desigualdad ante el divorcio.
 Y las cosas pueden llegar a ser incluso peores cuando es la fuerza de la costumbre o la tradición la que manda. Aunque existan leyes que dicen lo contario. La poligamia, por ejemplo, es claramente discriminatoria hacia la mujer y es muy dificil de gestionar en igualdad, pero cuando se hace fuera de la ley, la situación es aún más complicada para las mujeres, que quedan fuera de cualquier derecho.
Y las cosas pueden llegar a ser incluso peores cuando es la fuerza de la costumbre o la tradición la que manda. Aunque existan leyes que dicen lo contario. La poligamia, por ejemplo, es claramente discriminatoria hacia la mujer y es muy dificil de gestionar en igualdad, pero cuando se hace fuera de la ley, la situación es aún más complicada para las mujeres, que quedan fuera de cualquier derecho.
Todo ello por no hablar de los derechos económicos: las mujeres producen cerca del 70% de los alimentos en África, pero son dueñas de menos del 5% de las tierras. Y lo mismo sucede cuando hablamos del acceso a la educación y la sanidad [diversos estudios han comprobado cómo el brote de ébola afectó más duramente a las mujeres por su rol social; los contagios de VIH….],la trata de personas o la esclavitud. Son asuntos que están en la agenda de exigencias de las mujeres, y en los que se ha avanzado, pero que todavía falta mucho por hacer.