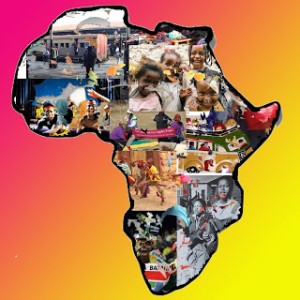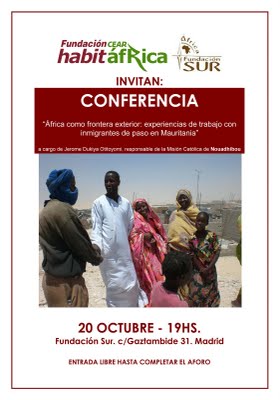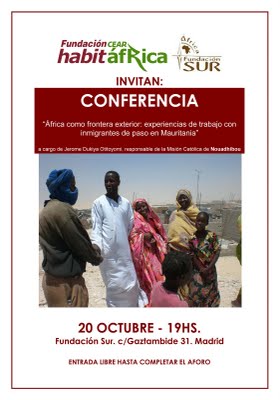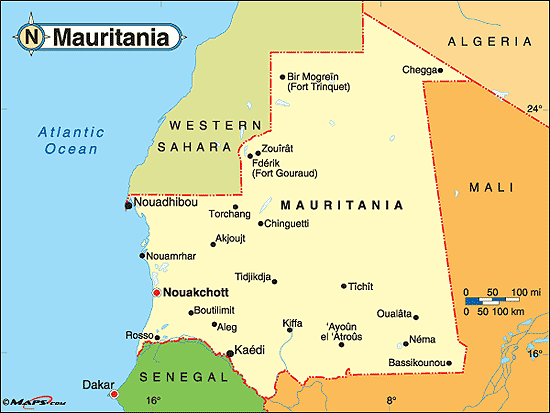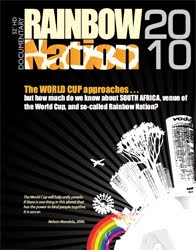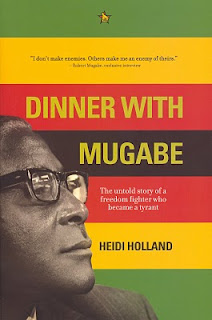En medio del caos actual de Zimbabwe, el mundo se pregunta cómo es posible que se haya llegado a esta situación. Cómo el país que un día fue la gran esperanza de África ha terminado convirtiéndose en un estado fallido, incapaz de mantener en funcionamiento el sistema sanitario y educativo que a principios de los 80 era la envidia del continente.
Qué ha pasado en estos 30 años para que Mugabe, el hombre que predicó la reconciliación con el ejemplo –permitió a Ian Smith, líder de la racista Rodhesia del Sur permanecer en el país e incluso seguir dedicándose a la política–, se haya convertido en un tirano capaz de utilizar cualquier medio con tal de seguir aferrado al poder.
Las respuestas son múltiples y las políticas de Robert Mugabe han sido tan erráticas que sirven para defender cualquier posición.
Quienes opinan que su postura inicial no era más que fachada, esgrimen las matanzas del Gukurahundi ocurridas tan sólo tres años después de su ascensión al poder, cuando el Gobierno emprendió una violenta represión contra los miembros del ZAPU, una de las facciones guerrilleras que habían luchado contra la dominación blanca.
Otros opinan que fue cuestión de ego y que Mugabe se volcó con la reforma agraria para asegurarse su lugar en la historia cuando su estrella comenzó a apagarse en Occidente, especialmente tras la liberación de Nelson Mandela.
Heidi Holland, periodista británica que vivió durante años en Rodhesia y autora de Cenando con Mugabe un libro de entrevistas en el que intenta desentrañar la personalidad del presidente de Zimbabwe, añade que Mugabe se sintió despreciado por los blancos de Zimbabwe: durante los cinco primeros años de su mandato, aprobó leyes que favorecían a los grandes agricultores blancos pero, a pesar de ello, siguieron votando al racista Ian Smith Independientemente de los motivos, sí es posible establecer algunas políticas clave que han llevado al país a su situación actual.
Dos han sido las cuestiones más peliagudas: la reforma agraria y la irresponsable política económica, basada en imprimir más dinero para hacer frente a los gastos. Ambas, por supuesto, trufadas de una buena dosis de corrupción que ha llevado al país al colapso total.
El problema pendiente
La reforma agraria es, desde la independencia, el problema pendiente del país. Con una economía basada en la producción agrícola, la buena gestión de la tierra era clave para el desarrollo del país. A la vez, el mundo entero reconocía que era necesaria una distribución equitativa de la misma: con un sistema similar al del apartheid sudafricano, en la Rodhesia de Ian Smith el 80% de las mejores tierras de cultivo pertenecían al 2% de la población blanca.
Según los acuerdos de Lancaster House, que dieron lugar a la independencia de Zimbabwe en 1980, Gran Bretaña financiaría en parte el coste de esta redistribución, en compensación por la ocupación del país. El Estado compraría las tierras y asentaría en ellas a campesinos negros. Pero éste era un pastel demasiado grande para que nadie le diera un bocado. En opinión de una activista de derechos humanos, que pide mantener el anonimato, “la corrupción comenzó desde el primer día, pero no ha empezado a ser evidente hasta los últimos 10 años”.
Los datos económicos y sociales del país durante la década de los 80 fueron excepcionalmente positivos y no fue hasta mediados de los 90 cuando comenzaron a aparecer los grandes escándalos sobre el reparto de tierras, que en buena parte habían ido a parar a manos de acólitos de Mugabe. En 1997, otro gran escándalo terminaría por poner el país patas arriba.
En julio de 1997, cuando los veteranos de guerra exigieron al Gobierno la parte que les correspondía del fondo de compensación creado para los combatientes, se descubrió que habían desaparecido enormes sumas de dinero y que prácticamente no quedaba nada para repartir. Los veteranos se pusieron en pie de guerra y exigieron su dinero. El presidente, asustado por el poder de estos ex guerrilleros y su influencia dentro de su propio partido, accedió a todas sus peticiones económicas a sabiendas de que al país le sería imposible cumplirlas. La única opción para hacer frente al pago era imprimir más dinero.
Para terminar de empeorar las cosas, en 1998 Zimbabwe envió 12.000 soldados a la República Democrática del Congo para apoyar al presidente Laurent Kabila en su lucha contra los rebeldes, una intervención que se financió también dándole a la máquina de hacer billetes.